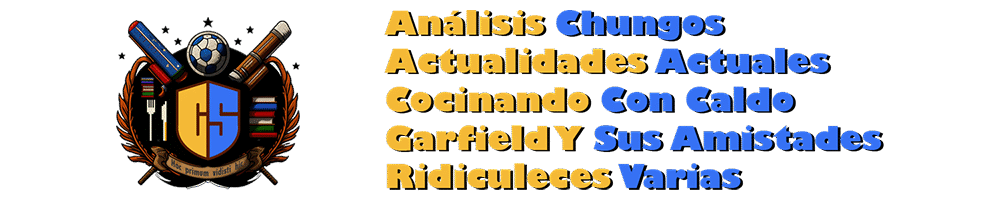No me considero un experto en cultura, pero hablo de ella con entusiasmo, y con bastante frecuencia. Durante varios años he visitado distintos lugares en el Día de los Patrimonios, dejándome sorprender por la historia y la arquitectura del país. Sin embargo, hubo un lugar que, a pesar de su gran belleza e historia, siempre me pareció poco atractivo para visitar: el Palacio Cousiño.
La imposibilidad de tomar fotografías y las filas eternas en esa fecha lo mantuvieron, por mucho tiempo, fuera de mi lista. Hasta ahora, que por fin pude visitarlo, apreciarlo como patrimonio y tomar algunas fotos del Palacio Cousiño gracias a una autorización.

Un poco (¡poquito!) de Historia:
¿Quiénes fueron los Cousiño-Goyenechea?
El Palacio Cousiño fue encargado por don Luis Cousiño, heredero de una de las grandes fortunas del país, pero falleció en 1873 sin verlo terminado. Su viuda, doña Isidora Goyenechea, completó la obra y asumió la administración del imperio familiar. Heredera de tres patrimonios, el de su padre, su esposo y su hermano, llegó a ser la mujer más rica de Chile en su época.
Bajo su mando, prosperaron las minas de Lota, el yacimiento de Chañarcillo y la viña Cousiño Macul. El palacio, diseñado por el arquitecto francés Paul Lathoud y concluido en 1878, fue mucho más que una residencia. Fue el espejo de una élite que soñaba en francés y contaba en quintales de carbón, plata y vino.
Un palacio diplomático en Santiago
Después de albergar a tres generaciones de la familia Cousiño-Goyenechea, el palacio entró en una nueva etapa en 1940. La propiedad, junto con todo su mobiliario, fue puesta en remate, reflejo de una aristocracia que ya no podía sostener los símbolos de su esplendor. Antes de que el conjunto se dispersara entre coleccionistas y anticuarios, la Municipalidad de Santiago, llegó a un acuerdo con la familia.
Adquirió el inmueble por una suma simbólica, con la idea de transformarlo en residencia oficial para los visitantes extranjeros que llegarían con motivo del Cuarto Centenario de la ciudad. Así, el lujo privado pasaba, por primera vez, al ámbito público. Durante décadas, el palacio recibió a figuras ilustres como Charles de Gaulle, Indira Gandhi y el rey Balduino de Bélgica, convertido en vitrina diplomática para la élite visitante.
El incendio que lo transformó en Museo
En 1968, un incendio en el segundo piso frustró los planes de alojar a la reina Isabel II allí durante su visita oficial a Chile. Finalmente, en 1977, en plena dictadura, el edificio fue reabierto como museo, lo que marcó el inicio de una nueva etapa como espacio patrimonial.
Desde entonces, ya no acoge solo a monarcas ni presidentes, sino también a estudiantes, turistas y ciudadanos que recorren sus salones atraídos por la arquitectura del que fue, en su tiempo, el edificio más moderno de Sudamérica: el primero en Chile con ascensor y calefacción central. Una escenografía congelada en el siglo XIX que aún hoy nos interpela. Vamos por partes:
El Palacio Cousiño como patrimonio visual y cultural: Entrada Principal:
Nuestra visita patrimonial al Palacio Cousiño comienza con una escena cuidadosamente orquestada: un piso de mayólica francesa-italiana perfectamente conservado y ocho óleos del pintor francés Jules Clairin en las paredes. Los cuatro superiores muestran arreglos florales; los otros cuatro, las estaciones del año, aunque todas con paisajes europeos. Al fondo, dos jarrones de bronce de la dinastía Ming, de 400 años de antigüedad, completan la bienvenida al palacio.






Salón de Recibo:
En el siglo XIX, las visitas se segregaban por género: las mujeres esperaban en un salón, los hombres en otro. Nuestro recorrido comienza en el salón destinado a ellas. Amueblado en estilo Luis XVI y laminado en oro, este espacio conserva su aire opulento a pesar de haber sido afectado por el incendio de 1968. En sus muros cuelgan tres pinturas: El Desastre Doméstico del francés Marie-François Firmin-Girard, y dos obras del chileno Enrique Swinburn —El Tren Nocturno y una marina— que completan la atmósfera íntima y decorada con detalle.




Salón Dorado:
También conocido como Salón de Baile, este espacio era el corazón festivo del palacio. Inspirado en el Salón de los Espejos de Versalles, con menos metros, pero igual ambición, su juego de reflejos da una sensación de amplitud que haría feliz a cualquier agente inmobiliario.
































Los muebles, de estilo Luis Felipe, rodean discretamente al protagonista del salón: el Indiscreto, una silla para tres personas pensada para que un caballero cortejara a una dama… bajo la estricta mirada de una chaperona. Las cortinas, de seda con aplicaciones, fueron confeccionadas a mano por monjas de claustro francesas. Y en el techo, un plafón pintado por el francés Ignace Domaire, restaurado años más tarde por el artista chileno Miguel Venegas Cifuentes.
Salón de Música:
De forma ovalada y con ecos de la regencia francesa, este salón fue pensado para escuchar, con atención y, por supuesto, sin celulares, música en vivo. Las cenefas talladas a mano y laminadas en oro muestran distintos instrumentos musicales, un detalle que refleja la importancia del arte en el espacio. El pianoforte Sébastien Erard, con sus 161 años y siendo el más antiguo de Chile, aún ocupa su lugar junto a la antigua tarima donde una docena de músicos de la familia ofrecían sus conciertos de salón. A un costado, una guitarra hecha especialmente para doña Isidora nos recuerda, sin palabras, que la gente de hace 150 años era, en promedio, más pequeña que ahora.
























La estatua de mármol que ahora acompaña este salón fue esculpida por Alessandro Rossi y representa a Lucia Mondella, un personaje de la novela Los Novios, de Alessandro Manzoni.
Salón de Té:

Diseñado con la sobriedad dorada del estilo Luis XVI, este salón estaba reservado para las damas de la casa y sus invitadas. Cuatro cuadros custodian la conversación: Busto de mujer de Marcial Plaza Ferrand, Flora de Francesco Mancini, Paseo por la tarde en la nieve de Jan Jacob Lodewijk Ten Kate y La mucama de celeste de Pedro Lira.




Bajo ellos, dos chiffonniers de palo de rosa con incrustaciones de porcelana francesa completan el mobiliario. También destacan dos esculturas alegóricas: los Niños de primavera e invierno, mientras que sus estaciones hermanas, verano y otoño, descansan en la Viña Cousiño Macul.












La lámpara de cristal Baccarat, con sus tonos multicolores, convierte la luz en un pequeño carnaval de reflejos, como si un arcoíris se hubiera quedado a vivir en el salón.
Salón de Juegos:
Ubicado justo frente al Salón de Té (y no por casualidad), este espacio era el feudo masculino por excelencia. Decorado en estilo morisco, aquí se jugaban cartas, se fumaban cigarros, y se hacían apuestas. La cenefa del salón, con su estrella y media luna, rinde homenaje a los orígenes árabes de los juegos de azar.












Se conservan las mesas de juego originales, y unas cortinas de terciopelo bordadas en hilos de oro y plata. Un cuadro gigante de Gustave Jean Jacquet adorna la pared oriente. Hoy, en un giro del destino, guarda los regalos protocolarios intercambiados por alcaldes de Santiago con gobiernos extranjeros.
Invernadero:
Una rareza moderna y exquisita para su tiempo, este salón de hierro y vidrio es la joya Art Nouveau del Palacio. Diseñado para albergar plantas tropicales, sí, pero también para dejar claro que aquí se cultivaba más que botánica: se cultivaba estatus.














En el suelo, aún se ve la rejilla de fierro forjado que distribuía el calor como si el invierno no existiera. Y a ambos lados, como si vigilaran la escena, dos esculturas de mármol: Eva, expulsada del paraíso, y Mignon, salida del romanticismo alemán. Ninguna parece preocupada por el clima: sabían que aquí el frío no entraba, gracias a las calderas alimentadas por el mismo carbón de Lota que ardía, literal y simbólicamente, bajo sus pies.
Comedor Principal:
De estilo Enrique II, este comedor acogía cenas formales donde se lucían cubiertos de plata extraída de Chañarcillo y enviada a Inglaterra para ser refinada, símbolo perfecto de una élite que exportaba materias primas y luego las recompraba transformadas. Los muros están revestidos en cuero de cordero pirograbado, dorado y policromado en Córdoba, y a media altura, paneles de nogal refuerzan la solemnidad del ambiente.
























Sobre las cabezas, un cielo artesonado con ocho platos de mayólica italiana enmarca una lámpara central de cristal. El mobiliario incluye una mesa para veinticuatro comensales, escoltada por vitrinas, aparadores y trinches de proporciones imperiales. Cada silla tiene un diseño distinto: un gesto lúdico que obligaba a los invitados a buscar la suya, facilitando las conversaciones. Los muebles, ensamblados sin un solo clavo, fueron terminados por ebanistas que trabajaron dentro del propio palacio, tras viajes de 5 meses desde Europa. Como toque final, las puertas camufladas permitían a los sirvientes entrar y salir sin cruzarse, respetando un protocolo que evitaba cualquier roce con la aristocracia.
Hall Central:
Este amplio salón de estilo neoclásico es el corazón escenográfico del Palacio. El incendio de 1968 comprometió su techo original, que estuvo a punto de colapsar. Para evitar la demolición total, se instaló una placa de hormigón de varias toneladas: solución estructural que salvó el edificio, pero selló para siempre el antiguo tragaluz. Aunque ya no ilumine desde arriba, su presencia decorativa aún se deja sentir.
Con columnas jónicas, muros revestidos de mayólica italiana y una lámpara colgante idéntica a la del Teatro Municipal, compuesta por más de 13.000 cristales de Bohemia y 60 ampolletas, este espacio no era solo un hall de entrada: era una declaración de principios. A un costado, una jardinera de mayólica, que alguna vez fue fuente de inspiración andalusí, evoca discretamente las fuentes de la Alhambra. Pero lo que realmente roba la escena es la escalera, construida con 22 tipos distintos de mármol que representan diversos países: Italia, Bélgica, Francia, Pakistán, etc.


























Al fondo, dos retratos fotográficos de Luis Cousiño e Isidora Goyenechea custodian el paso como santos patronos de la opulencia minera. Los originales, pintados por Joseph-Désiré Court, permanecen con la familia.

Segundo Piso:
El segundo piso del Palacio resultó severamente dañado por el incendio de 1968. Mucho se perdió, pero algunas piezas se salvaron por estar en restauración para la visita de la reina Isabel II, que nunca ocurrió. Ironías de la historia. Hoy destacan la habitación de Luis Cousiño, con escritorio incluido, la de doña Isidora y la del niño, que conserva mobiliario traído por una descendiente tras el incendio.
























Originalmente había diez habitaciones, tres salones y cinco baños; ahora quedan siete piezas, cinco salones y baños modernos sin su diseño original. En los pasillos, vitrinas con objetos familiares donados por los herederos. Al subir la escalera, una serie de óleos de Miguel Venegas Cifuentes recrea escenas familiares tanto de Santiago como de Paris.


Sala de Armas:
Aquí se exhibe la colección personal de armas de don Luis Cousiño: espadas, cimitarras, hachas mapuches, piezas coloniales, una armadura de la conquista y hasta un sable japonés. ¿Para qué atrapar Pokémon si puedes coleccionar conflictos ajenos como si fueran imanes para el refri?














También se encuentra el primer ascensor residencial de Chile, instalado como vitrina de modernidad y como intento de demostrar que el carbón seguía siendo útil… al menos según quienes lo vendían. En el siglo XIX, el carbón movía el mundo, pero con la llegada del XX fue reemplazado por la electricidad, dejando a algunos con toneladas de carbón y cero compradores. La apuesta no prendió: los que copiaron el invento lo hicieron directamente eléctrico.
Finalmente, en esta sala también está la famosa silla incómoda: diseñada para espantar a las visitas sorpresa y capaz de provocar calambres a cualquiera que se atreviera a sentarse más de 15 minutos.


Pinacoteca:
El Salón de la Pinacoteca es mucho más que una galería: también funcionaba como biblioteca y sala de billar, porque en esta casa el arte y el ocio siempre fueron amigos. También se le conoce como el Salón de Monvoisin, en honor al pintor francés que dejó en Chile algunas de sus obras más emblemáticas. Se exhiben aquí varios de sus óleos : “Eloísa en el sepulcro de Abelardo”, “Guerreros griegos”, “La última cena de los girondinos” y “Alí Pachá y Vasiliki”.
Este último resulta especialmente interesante: fue la primera obra que representó al último invasor otomano que intentó anexar Grecia, pero, dicen, fracasó al enamorarse de Vasiliki y convertirse al cristianismo. El cuadro muestra el momento en que Alí, sitiado por orden de su antiguo superior, el sultán, enfrenta su destino, con una mirada que persigue por el salón a quienes vamos a visitar. Según la leyenda, esta pintura fue adquirida por Matías Cousiño tras ganarle una subasta al propio presidente Manuel Bulnes, quien debió retirarse al ser advertido por sus asesores de que estaba pujando con dinero público.










Una curiosidad digna de mención: en esta sala se encuentra una mesa regalada por Italia a Chile, decorada con el escudo chileno… diseñado por un pintor inglés que, para sorpresa de todos, confundió la fauna local y pintó un caballo y un águila en lugar del tradicional cóndor y huemul.


Los Jardines:
Los jardines del Palacio Cousiño, que hoy abarcan también la ex Plaza Las Heras, conservan la esencia de aquel oasis urbano del siglo XIX. Los árboles y límites originales resisten el paso del tiempo, ofreciendo un remanso verde en medio del bullicio de Santiago. Dos leones de hierro vigilan la entrada, mirando hacia la plaza, símbolo de un legado que mezcla poder, riqueza y tradición. Sin embargo, a pocos pasos de ese lujo, se encuentra la casa de los sirvientes, donde llegaron a vivir hasta veinticinco personas que dedicaron su vida a sostener la rutina de los miembros de la familia y sus visitas.













Epilogo:
Visitar el palacio hoy es una experiencia grata: el equipo municipal que lo resguarda lo hace con dedicación y amabilidad, y uno no puede sino agradecer el esmero con que se comparte este patrimonio. Pero también es legítimo, mientras se camina por los salones alfombrados, recordar que esta opulencia tuvo un costo humano. Quien desee comprender la historia completa, no solo la de los salones, sino también la de los socavones, haría bien en leer Subterra de Baldomero Lillo, o al menos ver su adaptación al cine. Porque si el patrimonio es valioso, es precisamente porque nos permite mirar el pasado con todos sus contrastes.
Agradecimientos y Datos útiles:
Agradezco al personal de la Municipalidad de Santiago que me permitió registrar esta visita patrimonial al Palacio Cousiño, así como a la guía que, con gran amabilidad, nos ofreció un recorrido guiado días después, lo que me permitió complementar la información que ahora comparto.
Para visitar el museo, ubicado en calle Dieciocho N.º 438, es necesario inscribirse previamente llamando al 22 386 7449, de lunes a viernes entre las 09:30 y las 13:00 horas, o entre las 14:00 y las 17:30. La entrada tiene un valor de $4.000 para público general y $2.000 para estudiantes.
Adelante estudios.